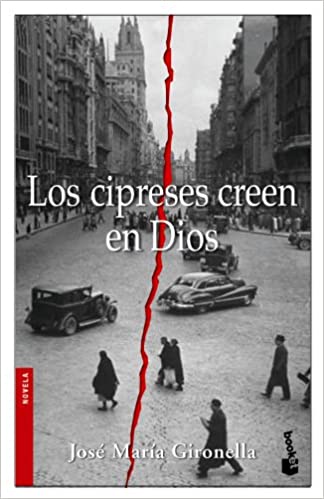Capítulo III
Al mes exacto de la proclamación de la República, en
mayo de 1931, estando Matías Alvear de servicio en la oficina, el aparato
telegráfico a su cargo comunicó que en Madrid ardían iglesias y conventos,
entre ellos el de los Padres jesuitas en la calle de la Flor. Inmediatamente
pensó que su hermano Santiago habría figurado entre los asaltantes. Y en
efecto, no erró.
A los pocos días el propio Santiago se jactaba de ello
en una carta, en la que decía que ya era hora de acabar con tanto cuento. Luego
añadía que su hijo José —que por entonces debía de rozar los veinte años— se
había portado como un hombre.
La preocupación de Matías Alvear fue escamotear
periódicos y cartas para que Carmen Elgazu no se enterara de aquello, y lo
consiguió. En cambio, en el Seminario se filtró la noticia. Faltaba un mes para
terminar el curso. Ignacio, pasado el primer estupor, reaccionó como su padre:
«Unos cuantos exaltados, unos cuantos exaltados…»
César se enteró porque en los Hermanos de la Doctrina
Cristiana no se hablaba de otra cosa. ¡Iglesias quemadas! El chico quedó
hipnotizado. También pensó: «Quién sabe si mi primo de Madrid… Y mi tío…» Pero
tampoco había visto la carta. Le pareció un deber desagraviar de algún modo a
Dios. Al salir del Colegio tomó automáticamente la dirección de la Catedral. Y
allá permaneció, solo y diminuto bajo la bóveda inmensa, hasta que el sacristán
salió de un muro haciendo tintinear sus gruesas llaves.
El aspecto de la ciudad había cambiado. Carmen Elgazu
regresó de la compra diciendo: «No sé qué les pasa. No pueden soportar que no
hable en catalán». En todas partes se formaban corros, sobre todo en las
esquinas y los puentes.
Matías Alvear había notado el cambio en la barbería
donde acostumbraba a servirse. «¡Vamos a dar
pal pelo a más de cuatro!», decían sin precisar. En el Neutral la radio tocaba
todo el santo día La Marsellesa y el Himno de Riego
. En los balcones de los partidos políticos que durante la Monarquía llevaban
vida lánguida, el rótulo había sido barnizado de nuevo, y siempre se veían,
bajo el asta de la bandera, dos o tres hombres fumando.
Aquel mes pasó de prisa e Ignacio se presentó a los
exámenes finales. Su decisión estaba tomada, por lo que contestó a los
profesores sin nerviosismo alguno. Ello le valió las mejores notas, que nunca
había tenido. «¡Con lo contenta que estaría mi madre si esto fuera de veras!»,
pensaba. No había comunicado a nadie, ni siquiera al padre Anselmo, su
proyecto. Siguió las costumbres del Seminario como si tal cosa. Escuchó los
consejos para las vacaciones, subió a los dormitorios, preparó la maleta, se
despidió afectuosamente de sus condiscípulos. Luego se fue a los lavabos y
robó, como recuerdo, una bombilla.
Cruzó el umbral. ¡Gerona! Respiró. Bajó las
escalinatas de Santo Domingo. Vio en los balcones las banderas y los hombres
fumando. Subió al piso de su casa. Su madre había salido a la función de las
Cuarenta Horas y el muchacho se alegró de ello. Prefería hablar primero con su
padre a solas. Cuanto antes mejor. Ardía en deseos de hacer los proyectos de su
nueva vida, orientarla en algún sentido concreto; pero temía la reacción de su
madre. El disgusto que se llevaría sería tan grande, que la idea le anonadaba.
Su padre era la única persona en el mundo que podía mitigar las cosas.
Había imaginado mil preámbulos. En el momento de la
verdad dijo, simplemente:
—Padre, no quiero volver al Seminario.
Todo fue más fácil de lo que cabía esperar. Matías, que
estaba pescando en el balcón, izó lentamente la caña. Luego dio media vuelta y
miró a su hijo.
—No te preocupes. Ya lo esperaba.
Ignacio sintió un gran consuelo en su corazón. Quería
dar un beso a su padre. Éste entró con lentitud en el comedor y dejó la caña en
su rincón de siempre.
—Tu madre se llevará un gran disgusto.
—Ya lo sé.
Matías entró en la cocina a lavarse las manos.
—Vamos a ver si la consolamos.
La cosa se reveló difícil. Carmen Elgazu reaccionó más
dramáticamente aún de lo que se había supuesto. Se lo comunicaron después de
cenar, cuando Pilar ya se había acostado. Levantó los brazos y estalló en un
extraño sollozo. Miró fijamente a Ignacio y estrujó el delantal. «Pero… ¿Por
qué, por qué?» Ignacio optó por retirarse a su cuarto y Matías no sabía qué
hacer. Fue preciso pasar la noche prácticamente en vela y al día siguiente
llamar a mosén Alberto para que tratara de hacerla comprender. A Carmen Elgazu
le parecía que, de pronto, se había convertido en una mujer estéril.
Ignacio pasó unos días en un estado de angustia increíble.
—Madre, ¿qué puedo hacer? No iba a seguir sin vocación,
¿verdad?
—Ya lo sé, hijo, ya lo sé. Pero me había hecho tantas
ilusiones…
Pilar miraba a su hermano con el rabillo del ojo. Ella
casi se alegraba. Nunca había imaginado a Ignacio sacerdote y cuando llevaba
medias se mofaba de él. Ahora les había dicho a sus amigas del Colegio.
—¿Sabéis? ¡Mi hermano no será cura!
Matías Alvear pasaba unos días que no se los deseaba a
nadie, ni siquiera a don Agustín Santillana, contertulio antiliberal. Resoplaba
buscando soluciones. ¡Era preciso consolar a su mujer! Su esperanza era César,
pero éste no se decidía a hablar.
¡Diablo de chico! Todo el día dirigía miradas furtivas,
cuando no se encerraba en su habitación como si escondiese un gran secreto.
Una noche Matías, harto de esperar, le llamó y le tiró
de la oreja.
—Vamos a ver, pequeño —le dijo—. O yo no soy tu padre,
o estás queriendo y no queriendo. ¿Verdad o no?
César se pasó la mano por el mechón de la frente. Miró
a su padre con cara entre miedosa y esperanzada.
—¿Qué quieres decir…?
—Pues… muy sencillo. ¿Quieres cantar misa tú, o no…?
César esbozó una sonrisa, que al pronto su padre no
comprendió. Las facciones todavía indefinidas del chico le traicionaban. Finalmente,
éste contestó:
—Habla con mosén Alberto.
¡Acabáramos! Matías Alvear se fue al Museo Diocesano,
cuyo conservador era mosén Alberto. El sacerdote, impecablemente afeitado, le
dijo que aquella visita le alegraba. En efecto, llevaba muchos días estudiando
a César…
—Es un chico extraño. Es un alma sensible. El problema
es delicado… Tanto más cuanto que creo que no está muy bien de salud.
Matías Alvear se impacientó.
—No es fuerte como Ignacio, desde luego. Pero… ¿tiene
vocación o no la tiene?
Mosén Alberto tomó arranque para contestar:
—Señor Alvear, yo creo que su hijo tiene vocación de
santo.
Matías soltó una imprecación. Que César era un santo,
¿quién mejor que su padre para saberlo? También era una santa Carmen Elgazu, y
otro santo Ignacio, y todos. Todos eran santos.
—De acuerdo, de acuerdo. Pero yo lo que querría saber
es eso: si tiene vocación para cura o no.
El reverendo, por fin, sentenció:
—Si en septiembre no le lleva usted al Seminario, el
chico se muere.
¡Por los clavos de Cristo! Matías se desabrochó el
botón del cuello. Tomó asiento. Habló largamente con el sacerdote, aun cuando
consideraba a este hombre algo tortuoso. Y se enteró de muchas cosas. Supo que,
en realidad, mosén Alberto no había tenido nunca confianza en Ignacio. El
sacerdote hablaba del muchacho en tono reticente, como si le inspirara graves
temores.
—¿Quiere que le diga una cosa? —cortó Matías.
—Diga.
—Si fuera usted hombre casado, ya querría tener un hijo
como Ignacio.
La conversación se dio por terminada. Y el resto, fue
coser y cantar. Matías regresó a casa alegre como unas pascuas. Llamó a Ignacio
y le comunicó:
—Me parece que tu madre va a llevarse una sorpresa.
Esperó unos días aún. Esperó a que César en persona le
dijera: «Padre, de lo que me preguntó, sí», para llamar a su mujer, liar
lentamente un cigarrillo y comunicarle la noticia.
—Ahí tienes. Ahí tienes el sustituto. —Y hallándose con
las manos ocupadas, con el mentón señaló a César.
Carmen Elgazu comprendió en seguida, pues llevaba días
notando algo raro; miradas como diciendo: «Sí, sí, sufre. Para lo que te va a
durar».
Miró a César y el muchacho asintió con la cabeza.
—Madre, quiero ser el sustituto de Ignacio.
¡Hijo! Ya no cabía duda. Carmen Elgazu recibió la
noticia en pleno pecho. De pie bajo el calendario de corcho, exclamó: «Me vais
a matar a emociones». No sabía qué hacer. Le parecía que sus entrañas volvían a
ser fecundas. De repente le asaltó una duda.
—¿Lo has consultado ya con mosén Alberto?
César se disponía a contestar, pero Matías se le
anticipó:
—¡Sí, mujer, sí! Él mismo va a elegir el otro perchero.
* *
Era preciso esperar hasta septiembre. César
preparándose para el Seminario. Ignacio para emprender su nueva vida. Ignacio
miraba a su hermano con agradecimiento, pues su madre volvía a ser dichosa.
En cuanto a él, era libre. ¡Libre! Lástima no poder
disponer de la habitación entera. Tendría que continuar compartiéndola con
César hasta septiembre.
Pero su vida cobraba ahora tal novedad que los
pequeños obstáculos no contaban. El instante más solemne de su victoria lo
vivió en la barbería, cuando al tomar asiento ante el espejo pidió una revista
y ordenó, en tono grave: «Sólo patillas y cuello».
Matías Alvear entendía que personalmente había
ganado con el cambio. Esperaba mucho de Ignacio, seglar. Tampoco creyó que la
Iglesia española hubiera perdido nada: César valdría por dos. De Vasconia se
recibió una carta quilométrica, llena de advertencias para el desertor y de
parabienes para César. En Madrid, en cambio, parecieron tomarse todos aquellos
manejos un poco a chacota.
Muy pronto, Ignacio empezó a experimentar una
curiosa sensación. De repente, sus cuatro cursos del seminario le parecían una
pesadilla vivida por otro ser; otras veces se presentaban a su memoria con
relieve angustioso. En realidad era demasiado sensible para enterrar con tanta
facilidad un mundo que fue el suyo. Otros muchos ex seminaristas lo hacían y
pregonaban su prisa por vengarse de Dios. Ignacio, en realidad, no sabía. Por
el momento sentía una infinita curiosidad.
Porque le ocurría que en los cuatro años había
crecido: ya un ligero bozo apuntaba, negro, y se daba cuenta de que su
formación intelectual, con ser incompleta, pues en el Seminario había muchas
asignaturas importantes que no figuraban en el programa, era muy superior a sus
conocimientos «de la vida». En realidad, Ignacio había estudiado unas materias
básicas, que le daban cierto sedimento clásico. Se daba cuenta de ello al
escuchar a Pilar y enterarse de las tonterías que explicaban las monjas. Y se
daba cuenta incluso escuchando a su padre y a sus contertulios del Neutral. De
modo que por este lado no había mucho que lamentar. Ahora bien, «de la vida…»,
nada. Enfrentado con la calle, con la sociedad, sabiendo que podía mirar a la
gente cara a cara, leer los periódicos, fisgar las fachadas sin sensación de
culpabilidad, se daba cuenta de que no entendía una palabra. De ahí sus ganas
de saber. ¿Cómo era el mundo? ¿Por qué unos hombres tenían coche y otros no?
¿Por qué las parejas? ¿Era bueno o malo que el presidente de la República fuera
un hombre como los demás?
Se daba cuenta de que no conocía ni su propia
habitación. Hasta entonces siempre la había ocupado como algo provisional;
ahora sabía que podía arreglarla a su modo, por lo menos la parte de ella que
le correspondía, y dos estanterías de armario que Carmen Elgazu le destinó.
¡Pronto pondría allí libros suyos!
Luego, tampoco conocía absolutamente nada de la
ciudad. A veces creía que conocía mejor Málaga, como si los ojos de un niño
captaran mejor que los ojos de un seminarista. La ciudad… Aquello le atraía de
manera irresistible. Conocer Gerona. A veces pensaba: «Debería buscarme un
amigo». Pero no. Mejor solo. Salir de madrugada, o hacia el atardecer, y
recorrer calles y mirar. Placer de mirar. Analizándolo bien, casi no conocía
sino la parte antigua, la del Seminario y edificios nobles, pero de todo el
barrio moderno, el ensanche, y los campos que venían luego, nada. Y tampoco de
la parte del Oñar, remontándolo hacia el cementerio, y menos aún del barrio de
los pobres, del misterioso barrio que empezaba a los pies del campanario de San
Félix y se extendía luego, en casas que parecían de barro.
Allí le llevaba su corazón, hacia la calle de la
Barca, Pedret. Aquella aglomeración de edificios húmedos, de balcones con ropa
blanca y negra puesta a secar, con gitanos, seres amontonados, mujeres de mala
nota.
Empezó por el barrio moderno. No le satisfizo en
absoluto. Le decía a su padre: «Pero esto ¿qué es?» Matías le contestaba:
«Cubista. ¿Té parece poco?» A Ignacio se le antojaba que la alegría era allí
artificial, aunque las tiendas estaban llenas de cosas dignas de ser compradas,
no se podía negar.
Luego remontó el río y llegó hasta un pequeño
montículo que llamaban Montilivi —monte del Olivo—. Desde la cima descubrió un
panorama menos grandioso que el que se divisaba desde Montjuich o el Calvario,
pero entrañable. Un pequeño valle, la Crehueta, verde, cuadriculado, por cuyo
centro pasaba el tren chillando y despertando la vida. Luego empezaba el
bosque, los árboles trepando hasta la ermita de los Ángeles, lugar de
peregrinación.¨ …
Seguir leyendo Capítulo III
![]()
Total de puntos: 0